En el marco de la 30ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático realizada en Belém, Brasil, Costa Rica presentó su nueva Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) 2025–2035. Estos son los compromisos climáticos nacionales que asumieron los países ante la comunidad internacional, en el marco del Acuerdo de París, para bajar sus emisiones.
El documento, entre otros puntos, presenta una hoja de ruta para reducir el impacto sobre el ambiente que genera el transporte, el sector que más contamina en el país, con más de un tercio de todas las emisiones de energía. En total, concentra el 37,6% de todas las emisiones, según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero.
El documento plantea una transformación progresiva del transporte público, la movilidad privada y la logística de carga, con metas que el país promete ejecutar durante la próxima década.
La NDC propone una reorganización del transporte público a escala nacional mediante sectorización (reorganizar las rutas de autobús para que funcionen por zonas o corredores), infraestructura prioritaria (obras que facilitan la circulación del transporte público como carriles exclusivos para buses), digitalización del sistema (herramientas tecnológicas que permiten saber aspectos como dónde está el bus cómo se mueve la flota) y pago electrónico interoperable.
Con estas medidas, el país espera aumentar en un 10% la cantidad de pasajeros en autobús al 2030 y en un 20% al 2035, tomando como referencia los niveles de 2025. Esta reestructuración se acompaña de regulaciones nuevas para los servicios informales y de estudios tarifarios que permitirán ajustar el sistema a la transición tecnológica.
El tren eléctrico de pasajeros se perfila como la columna vertebral del cambio. La visión es que la red operará 52 kilómetros totalmente electrificados en 2030 y atenderá a unas 121.000 personas cada día.
El gobierno calcula que esta infraestructura evitará 205 gigagramos de dióxido de carbono (Gg de CO₂e) al cierre de la década y reducirá aún más las emisiones en 2035, cuando se complementará con mejoras operativas adicionales.
Sobre la electrificación del transporte público, para 2027, el país espera que el 6% de la flota sea de cero emisiones; para 2030, el 3,5% de los autobuses funcionará con electricidad y el resto migrará a estándares EURO VI, una regulación ambiental europea que establece límites estrictos para las emisiones de vehículos.
Además, la mitad de las unidades ferroviarias actuales se sustituirá por trenes eléctricos. La meta para 2035 es alcanzar un 10% de flota cero emisiones, junto con una reducción del 20% en las emisiones de carbono negro respecto a los niveles de 2021.
La estrategia también incluye el impulso a la electromovilidad en vehículos privados, con incentivos fiscales, expansión de la red de recarga, regulación de motos de combustión y programas de chatarrización para retirar vehículos contaminantes del mercado.
El transporte de carga representa otra área clave. La NDC establece una transición hacia biometano, electricidad e hidrógeno verde. Al 2030, el Gobierno espera que el 2% de la flota pesada opere con biometano.
La NDC también señala que se espera que el 10% de los vehículos de carga —livianos y pesados— utilice gas “natural”, que en realidad es gas fósil. En América Latina, algunos países han planteado pasar por el gas fósil como una etapa de transición entre combustibles más contaminantes, como el petróleo y el carbón, hasta llegar a las energías renovables. Sin embargo, la ciencia es tajante al afirmar que el gas fósil también es contaminante y que no debería considerarse un combustible de transición.
Para 2035, el país proyecta que el 5% de la flota pesada y el 15% de la liviana funcionen con tecnologías eléctricas. Con estas medidas, el país estima recortes de 295 Gg de CO₂e en 2030 y de 495 Gg en 2035.
Además, la NDC incorpora medidas de digitalización que permitirán monitorear patrones de tránsito y mejorar la toma de decisiones en la gestión vial. Para 2030, el país tendrá una plataforma nacional que integrará datos del transporte público y del tráfico vehicular, con acceso para usuarios y aplicaciones de planificación de viajes.
En este contexto, Diego Arias Alvarado, director de Planificación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), explicó durante la COP que el país pretende impulsar medidas más flexibles como la digitalización de servicios y los incentivos para reducir viajes en vehículo privado.

“Hay proyectos que llevan un peso mayor preponderado a algunos proyectos que son complementarios. Por ejemplo, el tren metropolitano. Eso es verdaderamente algo que inclina la balanza significativamente en términos de movilización de pasajeros. Probablemente esos pasajeros necesitan la intermodalidad con otras plataformas o, por ejemplo, el bus”, dijo.
Añadió que, en un país donde el transporte público no recibe subsidios estatales, la coordinación entre operadores, reguladores y gobierno será determinante para que la transición energética avance sin tropiezos.
La ingeniera ambiental Andrea San Gil, fundadora del Centro para la Sostenibilidad Urbana, sostiene que Costa Rica tiene claras oportunidades para recuperar la demanda del transporte público, pero advierte que el éxito dependerá de cambios estructurales: mejorar la experiencia de las personas usuarias, integrar modos de transporte y fortalecer la movilidad activa.
Sobre el tren eléctrico, sostiene que su éxito dependerá totalmente de la integración con otros modos. Por eso resalta la importancia del trabajo con las 15 municipalidades del corredor ferroviario, la mejora de aceras y ciclovías, y los nodos intermodales planteados. “Los modos no compiten, se complementan. Cuando más gente deja el carro para usar el tren, también alimenta al bus”, señaló.
Uno de los elementos clave, asegura, es la información al usuario. La falta de datos claros sobre rutas, paradas y horarios sigue siendo una de las principales barreras para quienes consideran usar el bus. Por eso destaca medidas incluidas en la NDC como la digitalización de rutas, el uso de plataformas abiertas para apps de movilidad y sistemas de información en tiempo real.
“Mucha gente simplemente no usa el transporte público porque no sabe cómo usarlo”, enfatizó.
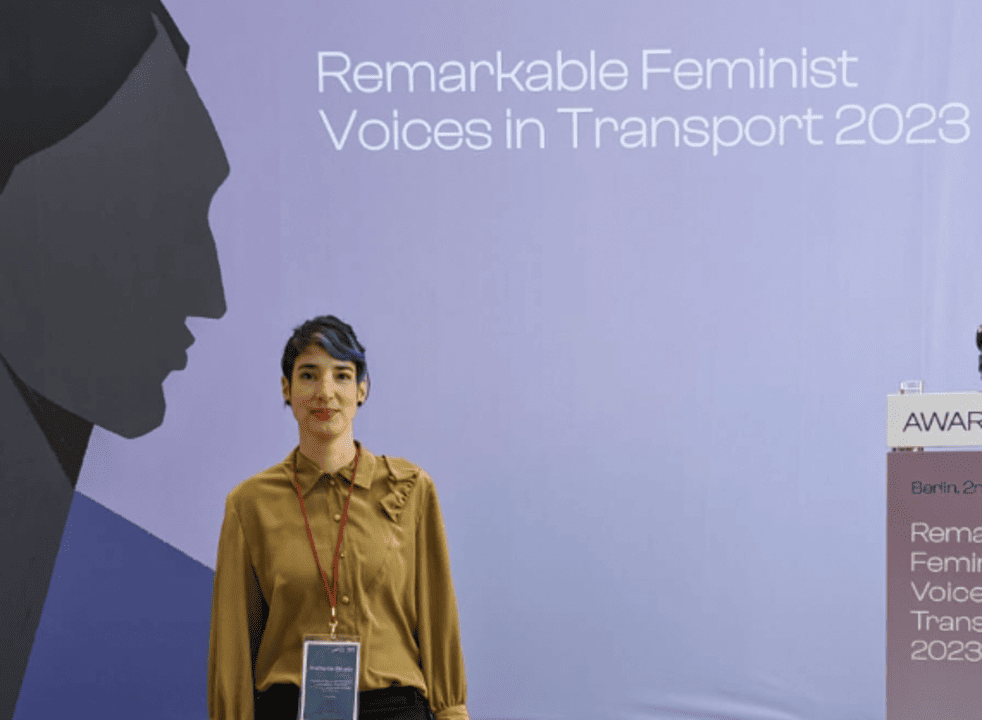
A esto se suma la necesidad de hacer el servicio competitivo frente al automóvil privado. San Gil señala que los carriles exclusivos, bien conectados y fiscalizados, son esenciales para que el bus sea más rápido y atractivo.
También destaca la urgencia de renovar paradas, modernizar flotas y avanzar hacia contratos por kilómetro recorrido, de modo que las empresas no dependan de la variación en la demanda y puedan ofrecer servicios constantes, limpios y confortables.
En cuanto a la electrificación, asegura que es el sector donde Costa Rica avanza con mayor solidez, gracias a la cooperación internacional, líneas de crédito y alianzas técnicas. Aun así, advierte que la electrificación requiere continuidad, modelos financieros sólidos y planificación urbana que priorice al transporte público.
San Gil también abordó el tema del financiamiento externo, recordando que no es anormal que más de la mitad del sector transporte dependa de recursos internacionales, ya que se trata de infraestructura costosa.
Lo que sí cambiará, afirma, es la disponibilidad de fondos para asistencia técnica, pues se espera que el país ya cuente con más capacidades internas para planificar y diseñar proyectos complejos. En ese escenario, las municipalidades jugarán un rol crucial y deben fortalecer su capacidad de recaudo e inversión en aceras, ciclovías y espacio público.

Sin embargo, uno de los puntos más sensibles es la desaparición de la meta de movilidad activa en la nueva NDC. Para San Gil, esto representa un retroceso importante: “Invisibiliza el rol de la movilidad activa para que los otros proyectos funcionen”. Aunque el Ministerio de Obras Públicas y Transportes ha hablado de una estrategia nacional de ciclismo, esta aún no se ha publicado y el país carece de una línea base clara sobre viajes en bicicleta o a pie.
Sin una meta formal, será más difícil justificar presupuesto y apoyo internacional para este componente, indispensable para que la gente acceda a buses y trenes caminando o en bicicleta, finalizó la experta.
¿Y el financiamiento?
Estas metas y en general todo lo planteado en la NDC requiere de financiamiento. El viceministro de Energía, Ronny Rodríguez Chaves, y la directora de Cambio Climático, Adriana Bonilla Vargas, confesaron que en total la implementación requeriría alrededor de $14.000 millones, de los cuales más del 50% dependería de financiamiento externo.
Rodríguez Chaves señaló que el país necesitará financiamiento barato, idealmente a tasa cero, para ejecutar las metas condicionadas, y recordó que Costa Rica deberá competir por esos recursos debido a que no se financiarán con fondos propios.
Por ejemplo, para el actual proyecto de tren que se destaca en la NDC el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aportaría $550 millones, de los cuales $178.7 millones serán cofinanciados por el Fondo Verde para el Clima y $21.3 millones provendrán como donación por parte de este mismo fondo. A estos montos se suman $250 millones del Banco Europeo de Inversiones.

En Belém, los representantes del gobierno reconocieron que acceder a financiamiento puede complicarse aún más después de que Costa Rica fuese catalogada como país de renta alta por el Banco Mundial, condición que se mantendría durante los próximos años y que podría reducir la disponibilidad de fondos concesionales.
Esto ocurre en un contexto donde el país mantiene un endeudamiento equivalente al 57,4% del PIB, lo que implica que parte de la implementación climática podría incrementar la deuda pública.
Rodríguez Chaves afirma que Costa Rica ocupa la transferencia de fondos para desarrollar nuevos elementos, nuevas tecnologías. “Costa Rica por sí solo por la renta alta tiene un problema, pero es muy diferente si lo ves a nivel regional. Los problemas que padecemos en nuestro país, son los mismos de la región. Hay organismos internacionales que sí están dispuestos a ofrecer fondos a nivel regional y ahí es donde Costa Rica puede jugar como receptor o también como especialista para replicar la tecnología al resto de la región”.
Según explicó el viceministro, el país tiene metas condicionales e incondicionales; las metas incondicionales se ejecutarán con recursos nacionales, mientras que las condicionales dependerán de cooperación técnica y financiera. El funcionario afirmó que la delegación costarricense buscó en la COP30 opciones de financiamiento internacional y oportunidades de inversión diferenciadas.
Un problema regional
El sector transporte es el principal generador de emisiones de dióxido de carbono en América Latina, contribuyendo con cerca del 37% del total en la región. Las emisiones provienen principalmente del transporte por carretera, que representa más del 80% de las emisiones del sector, tanto en transporte de pasajeros como de carga.
El exministro de Medio Ambiente de Chile y actual CEO del Global Methane Hub, Marcelo Mena, afirmó que la región cuenta con condiciones favorables para avanzar con mayor rapidez en la transición hacia flotas de buses eléctricos, siempre que se mantengan estándares ambientales sólidos, modelos de financiamiento adecuados y mercados abiertos que permitan acceso a tecnología más barata.
Mena explicó que países como Chile, Colombia y México han logrado consolidar flotas eléctricas competitivas porque partieron de una “base mínima ambiental”, exigiendo que los buses diésel con los que se compara la electrificación cumplan estándares Euro 6.
Esto evita que los operadores evalúen buses eléctricos frente a unidades más contaminantes y asegura que el diferencial de costo pueda recuperarse dentro del plazo de los contratos.
Según el experto, la caída acelerada en el precio de los buses eléctricos e incluso la posibilidad de que algunos modelos sean ya más baratos que sus equivalentes diésel ha sido decisiva:
“Hoy es posible que en algunos modelos la versión eléctrica sea más barata que la diésel”, señaló, destacando el rol de los mercados abiertos sin aranceles que han permitido acceder a vehículos económicos, especialmente desde Asia.
Mena subrayó que la electrificación del transporte público también responde a objetivos de salud pública. Chile, México y Colombia han asumido metas de reducción del carbón negro, un contaminante de vida corta que agrava la crisis climática y provoca enfermedades respiratorias.
“Integrar política climática con calidad del aire trae beneficios inmediatos: ciudades más limpias y menos emisiones”, dijo.
El especialista recomendó que los países adopten contratos de 5 a 10 años, lo suficientemente largos para amortizar inversiones en infraestructura de carga y en buses de mayor estándar.
Además, destacó el rol clave de las empresas eléctricas de distribución, que en Chile cofinanciaron la infraestructura necesaria y ayudaron a escalar la flota eléctrica.
Mena resaltó que Costa Rica, pese a ser pionera regional en electromovilidad, inició por el camino más complejo: el transporte privado.
“Lo más fácil de electrificar es el transporte público y comercial. Costa Rica empezó por lo más difícil”, apuntó.